 Estoy leyendo un libro ('Corazones desatados' de Jorge Fernández Díaz) que habla de historias de gente común, de corazones rotos, encuentro, rupturas, engaños, idealizaciones, imposibles y otros infinitos etcéteras. Está bien escrito, entretiene y regala sonrisas que revelan una innegable identificación.
Estoy leyendo un libro ('Corazones desatados' de Jorge Fernández Díaz) que habla de historias de gente común, de corazones rotos, encuentro, rupturas, engaños, idealizaciones, imposibles y otros infinitos etcéteras. Está bien escrito, entretiene y regala sonrisas que revelan una innegable identificación.Logró que durante un rato mire a la gente de modo diferente. No sólo a los eventuales desconocidos que se cruzan por mi rutina, sino también a todas esas historias de la gente que quiero y me rodea.
Me imagino el viaje interminable de la colombiana en micro entre Buenos Aires y Bogotá, con butacas empapadas de lágrimas, escuchando alguna canción particularmente masoquista, que recordaba ese momento de encuentro perfecto. También pienso en esa chica que después de guardárselo por años, sentó a su mejor amigo en un bar y le confesó su secreto enamoramiento, dándole él como respuesta un seco y decepcionante ‘Gracias’.
Las interminables idas y venidas de mi amiga, con ese pibe que sabe no es para ella, al que no puede sacarle la etiqueta áspera del ‘hombre de su vida’ y por quien vive estrellando una y otra vez su frágil y vulnerable el corazón.
El viaje de retorno a Buenos Aires de la rubia, con la promesa de que ese particular dominicano iba a rehacer su vida en tierras porteñas, y que esas palabras hayan terminado en no haberlo visto nunca más.
El final de una fiesta de cumpleaños, donde ellos se quedaron solos y el silencio fue la excusa perfecta para darse unos increíbles besos, seguidos de sexo memorable, que según dicen, todavía perdura.
La desconfianza de otra de mis amigas hacia todos los hombres, a quienes veía como armas de potencial anti personal, hasta que uno la convenció a fuerza de caricias y de ternura, que no todos eran iguales.
La forma en la que a mi vieja se le ilumina la cara cuando habla de cómo conoció a mi viejo, y la expresión que toman esos ojos, cuando hoy, a 10 años de su separación, le menciono su nombre.
Nunca lo supe, pero me encantaría conocer la historia que unió a mis abuelos, donde se cumplió eso de “hasta que la muerte los separe”.
Muero de curiosidad por seguir descubriendo estas encantadoras historias, donde no me importa el desenlace, sino el nudo. Paradójicamente, ese mismo que se siente en la garganta o en el estómago, cuando uno es el protagonista.
 Una semana particularmente complicada transcurrría, con violencia, ansiedad, un poco de angustia, y mucha convicción. Era temprano y la lluvia ponía la escenografía perfecta para ese patético momento. No hacía frío, pero un molesto escalofrío se empecinaba en acompañarme.
Una semana particularmente complicada transcurrría, con violencia, ansiedad, un poco de angustia, y mucha convicción. Era temprano y la lluvia ponía la escenografía perfecta para ese patético momento. No hacía frío, pero un molesto escalofrío se empecinaba en acompañarme.Tenía clase de francés, que disfruté como de costumbre, y a la salida durante al menos media hora un rayito de sol me acompañó.
En la biblioteca, estaba él, sentado mirando un cuaderno de gramática. Un sweater de lana de llama, rulos esponjosos y cortos, unos anteojos medianos, y sobre el respaldo de la silla una campera verde con un escudo bordado de Tierra del Fuego. Mientras esperaba que me atendieran, me susurró en voz muy baja que espera unos segundos, y me regaló una sonrisa tímida y simpática que me descolocó.
Otro muchacho, mucho menos carismático, me dijo que esperara en otro lado y el respondió con un gesto haciendo burla de las palabras oídas. Sonreí.
De manera torpe, recorrí erróneamente tres mostradores, seguidos de una espinosa corrección del avinagrado empleado. Por sobre mi hombro, no dejé de relojear a ese chico que me había cedido sin interés un poco de alegría. Sonreía sin mirarme, pero para mí fue suficiente.
Cuando todos los trámites habían terminado, quise inventar una excusa para hablarle, para decirle que me había encantado intercambiar ese par de sílabas. Nada remotamente inteligente se me ocurría. Miré sin observar los libros de mi alrededor, pero no tuve el valor de abrir la boca. Me retiré saludando y con la mirada le agradecí.
Él probablemente no lo supo, pero me regaló mucho más que amabilidad. Fueron 8 cuadras de caminata bajo la lluvia, donde todo lo que me pasaba quedó en bambalinas, y sólo ocupaba mi cabeza la duda si el lunes siguiente volvería a verlo.
 Eran las 4 de la tarde, y era el segundo día que hacía un poco de calor. El poncho ya no era necesario, pero el gorro de maquinista era uniforme obligatorio para el festejo de Marquitos. Con una botella de seven up cortada al medio, lleno de una mezcla de vino blanco y cerveza, se paseaba canturreando a 'Los plateros' por la placita reciclada de Rojas.
Eran las 4 de la tarde, y era el segundo día que hacía un poco de calor. El poncho ya no era necesario, pero el gorro de maquinista era uniforme obligatorio para el festejo de Marquitos. Con una botella de seven up cortada al medio, lleno de una mezcla de vino blanco y cerveza, se paseaba canturreando a 'Los plateros' por la placita reciclada de Rojas.Con su silbato, asustaba a los ciclistas y a los que caminando pasaban sin registrarlo. El negrito, su perro, movía la cola sin parar porque había comido rico.
Cuando el silbato y los autos dejaron de entretenerlo, empezó a tener una fuerte discusión con el aire. Con un dedo levantado y mirándolo fijamente a los ojos, lo puteó con ganas, y cual mujer ofendida, dio media vuelta y caminó hacia las vías, hablando en voz baja.
Las vías, siempre fueron su casa, su lugar. Las vibraciones, el ruido, la gente, la estación, los guardas, los gorros, los silbatos, los uniformes, todo... era su mundo.
Pero el miércoles a la tarde, algo pasó.
Hoy jueves a la mañana, el panadero, comenta: "¿Te enteraste lo de Marco Antonio?. Lo agarró el tren".
El tren de las 17.15 terminó con su vida y ya no volverá a hacer sus brillantes comentarios, dedicar sus serenatas, ni cuidar coches sin dormir toda la noche. El negrito desapareció, tal vez para que nadie vea su tristeza.
Y en el barrio todos van a hablar por un tiempo de Marquitos con cariño, más adelante se olvidarán.
Pero esta noche, pienso brindar con un buen tinto por ese personaje querible y simpático que me despertó ternura, risas y aunque parezca raro, un inmenso respeto.
 Me cansé de sentirme el centro de mi universo. Quiero volver a notar esa riqueza de cosas que hay alrededor mío sin exigir la excelencia en cada mínima superficie. Quiero sacarme del costado esos pilares que me sostienen en una posición incómoda, quiero volver a doblar la espalda y desparramar todos los sentidos. Quiero volver a indignarme por pelotudeces y sonreírle a las cosas cotidianas que todos los días me hacían cosquillas. No veo la hora de volver a descubrir detalles que me acaricien y personas que me conmuevan sin darse cuenta.
Me cansé de sentirme el centro de mi universo. Quiero volver a notar esa riqueza de cosas que hay alrededor mío sin exigir la excelencia en cada mínima superficie. Quiero sacarme del costado esos pilares que me sostienen en una posición incómoda, quiero volver a doblar la espalda y desparramar todos los sentidos. Quiero volver a indignarme por pelotudeces y sonreírle a las cosas cotidianas que todos los días me hacían cosquillas. No veo la hora de volver a descubrir detalles que me acaricien y personas que me conmuevan sin darse cuenta.Ahora sólo me distraen emociones que me paralizan y ya quiero sacarme esa mochila de encima. Una porción de mí ya hizo su trabajo y ahora tal vez sólo falte tiempo, para que la restante entre en razones y la perspectiva vuelva a ser la que hace unos meses era.

Todo lo que me rodea lo interpreto como señales que me tienen permanente atada a un sentimiento inexplicable. Extraño lo que no me pertenece y nunca fue mío, pero de alguna manera Paris logró meterse adentro de mí de manera irreversible.
La brisa fresca y húmeda mientras caminaba a orillas del Sena, parece no haberme abandonado. Así tampoco la imagen de los artistas callejeros dispuestos a decir las cosas más lindas a los turistas con tal que accedan a ser retratados en Montmartre, o la comunidad africana, con sus colores y dialectos armando un gueto en la zona norte de la ciudad.
El Boulevard Clichy con sus sex shops y sus cafés chiquitos, que oficiaban de kioscos para cigarrillos. Las calles del centro, llenas de alcurnia y con olor a euros, con vidrieras de las casas de moda más resonantes del mundo marcaban su acento francés sin perder la coherencia con los barrios más alejados.
Las veredas de asfalto y las calles de adoquines, no paraban de asombrarme, como así tampoco la cantidad de pequeños teatros y centros culturales diminutos que se multiplican infinitamente por toda la ciudad.
Los carteles art nouveau del metro y el eclecticismo de sus estaciones, en particular la de ‘Arts et métiers’, cubierta íntegramente de paredes de cobre, la que más me robó la respiración.
Los museos son de ensueño y esa cultura se respira en el aire. Miles de chicos los visitan con las escuelas o con sus padres y actúan de sagaces críticos de arte con preguntas o comentarios tan brillantes como inocentes.
El sol no dice siempre presente, pero nunca falta a un atardecer. La humedad condensada en el empedrado refleja los tenues rayos de luz de la tarde y da una atmósfera única, mientras el cielo de gris pálido y plomizo se tiñe de colores más cálidos.
Cualquier lugar es lindo en ese momento del día, pero cerca del Sena es impagable. El frío invernal no alcanza a opacar el instante en que la ciudad le hace honor a su nombre, y la luz artificial transforma el paisaje de manera repentina y armónica.
Los automovilistas son bastante torpes, pero lentos y mirar a un parisino estacionar es casi como ver una película del Inspector Clouseau, sin la menor destreza en el arte de no subir al cordón. Resultan adorables.
Los semáforos confunden y durante medio minuto la luz roja coincide para frenar todas las direcciones y para mi sorpresa, nadie avanza.
Y por último no me cansé nunca de mirar y mirar la torre Eiffel. De día, a la tarde y de noche, como si a cada hora fuera una distinta. Todas esas toneladas de hierro conforman una escultura hipnótica que con su imponencia hacen sentir que falta el aire al contemplarla, y respirar hondo se hace apremiante. Inevitable sonreír con el corazón en el proceso.
Una idea fija me visita todas las noches y no es otra que volver. Pero volver para quedarme y que esa magia sea mi magia cotidiana. Al menos por un tiempo.
 En una mochila prestada cargué todas las cosas que pensé iba a necesitar. Tres sweaters, unas remeritas y camisas de invierno, una por cada día, un camisón, ropa interior, camisetas un par de botas, unas zapatillas, los típicos productos de higiene personal, unos cuantos pares de aros, un collar y un perfume.
En una mochila prestada cargué todas las cosas que pensé iba a necesitar. Tres sweaters, unas remeritas y camisas de invierno, una por cada día, un camisón, ropa interior, camisetas un par de botas, unas zapatillas, los típicos productos de higiene personal, unos cuantos pares de aros, un collar y un perfume.Viajé poco más de 20 horas, contando una escala interminable de 6 horas en San Pablo, y a pesar de que escuchaba música y leía casi de manera compulsiva, la ansiedad crecía sin que nada pudiera hacer al respecto.
Ansiedad no sólo porque estaba haciendo un viaje que pensaba no iba a hacer, sino porque necesitaba saber cómo iba a terminar o a empezar la historia con Lucas, esa que casi no tenía comienzo y que aguardaba un pronto desenlace a penas pusiera un pie en Paris. Me intrigaba particularmente el primer instante del encuentro. ¿Qué clase de beso me daría? Cualquiera fuera la respuesta, iba a tener dos semanas completas para sacarme todas las dudas.
La ciudad me recibió con sol, y el paisaje de casas bajas desde las afueras hasta el centro permitía que mi mirada se perdiera en un muy definido horizonte. Las ilusiones que tenía a cuestas, pesaban mucho más que mi equipaje y aquel viajecito en tren, generó en mí cierto tipo de taquicardia indescifrable que no acabó hasta horas más tarde.
En la estación me esperaba él, con los auriculares puestos. Vi cómo se los sacaba desde lejos, como en cámara lenta. Caminé nerviosa, casi sin abrigo porque estaba fresco pero no lo suficiente. Se paró enfrente de mí y me beso en la mejilla, agarró mi mochila y caminamos juntos hasta su casa.
La conversación fue sencilla. Sobre el viaje, el vuelo, las esperas, el clima, los pasajeros y otros etcéteras sin importancia. Por adentro creo haber contestado de manera automática todas esas preguntas, dado que los nervios iban ganándome y no podía dejar de mirarle los labios y escuchar esa linda forma que tenía de hablar francés, al nombrar lugares o cruzarse con algún conocido.
Llegamos a destino y la intriga permanecía intacta. Desarmé un poco el bolso y minutos después habíamos partido hacia el centro para dar mi primer paseo por la Ile de France. Saint Michel, el barrio latino, Notre Dame y el Sena inauguraron del golpe mi viaje y sólo en ese primer momento perdí de vista a quién me había invitado.
Caminamos sin rumbo por las callecitas, miramos negocios de mapas viejos, de ropa, de turismo, barcitos griegos. Los edificios comenzaron a iluminarse y vi mi primer atardecer, mágico, solemne y tenue.
Volvimos, hablando de Paris y algunas de las historias que se ven todos los días en el metro. Comimos con un amigo de él, y después de terminar, nos fuimos a su casa.
Decidí tomarme una ducha, porque el viaje comenzaba a hacerse sentir como cansancio y necesitaba lucidez para lo que podía llegar a pasar.
Salí y había música suave. Fue entonces cuando su sinceridad me partió el corazón en pedacitos. Otra chica ocupaba el suyo, y aunque con ella todavía no había pasado nada, tenía la seguridad que iba a suceder mucho cuando se vieran. Su siguiente pregunta fue si me había cagado el viaje. Mentí.
Haciéndome la superada, sobredimensioné Paris y su belleza, y agradecí nuevamente su invitación, aclarando que sin ella no hubiera sido posible mi viaje.
Empezó una película y me dormí al instante. A las horas me desperté y lloré bastante, en silencio, pensando en la suerte que tenía aquella chica, suerte que me resultaba tan pero tan ajena, mientras una nueva desilusión se sumaba a mi historia.
A la mañana siguiente, salí a caminar por París y fui al mejor museo que vi en mi vida, el Musée d’Orsay. Observé por largo rato la torre Eiffel y empecé a pensar que después de todo, no hay mejor lugar que ese para que te rompan el corazón.
Con el correr de los días, me fui dando cuenta que quizás no había mentido tanto, porque la magia que emanan esas calles, la gente, la cultura suspendida en el aire, los edificios y esos conmocionantes atardeceres valían la pena, y hacían sentir que las que no tenían invitación eran mis lágrimas.
 El trabajo fue una excusa duarante 2 meses y ahora, mis vacaciones que comienzan.
El trabajo fue una excusa duarante 2 meses y ahora, mis vacaciones que comienzan.Hace un rato que nada se me ocurre para escribir, y espero que la aventura que me aguarda en los próximos 15 dìas, dé cierto tipo de material publicable.
Hasta luego.
 Una sala de espera, es tal vez, uno de los lugares donde una menos quiere socializar. Suelen estar llenas de viejos hipocondríacos, que al más diminuto gesto de atención, son capaces de contarte desde el día que nació su nieto hasta cómo le sacaron un verruga de un testículo, pasando por cómo sufre de divertículos en el intestino.
Una sala de espera, es tal vez, uno de los lugares donde una menos quiere socializar. Suelen estar llenas de viejos hipocondríacos, que al más diminuto gesto de atención, son capaces de contarte desde el día que nació su nieto hasta cómo le sacaron un verruga de un testículo, pasando por cómo sufre de divertículos en el intestino.Por eso, un libro nunca puede fallar y si es bueno mejor, para lograr el nivel de abstracción necesarias en esas horas (con suerte minutos) de insufrible puesta a prueba de la paciencia.
Así fue que entré a la sala, esperando que el oculista me atienda, metiéndome de lleno en las páginas de ‘La condición humana’ de André Malraux. Cuando estaba a punto de cumplirse una hora, entraron dos señores de alrededor de 65 o 70 años, enfrascados en una conversación qué, aparentemente, querían compartir con el resto de los ‘pacientes’.
- ... es que es lo más lindo que te puede pasar en la vida. ¿Qué más podés pedir? A nuestra edad...
- Si ya sé. Es la mujer más hermosa que conocí después de Elida y aunque no lo creas, creo que estoy perdidamente enamorado.
Con esas frases, creo que ya habían capturado los oídos discretos de todos los presentes, incluso los míos. Después de enumerar por lo menos 15 atributos de una maravillosa mujer, esperaba escuchar que era una pendeja, pero para tirar al tacho todos mis prejuicios, el enamorado agrega: “Mi hija dice que no le dé importancia a la edad, que a esta altura de la vida que sea mayor que yo no tiene ninguna relevancia”.
Con esas palabras, me di cuenta que no había jamás escuchado a nadie mayor de 50 años hablar de amor, de enamorarse y de pensar un proyecto de vida. Entonces me puse ansiosa, anhelando que la conversación se volcara hacia un costado más sexual porque la curiosidad me estaba matando. ¿Cómo se sentirá la calentura a los 70 o a los 80? ¿Existe tal cosa? Acostarse por primera vez con alguien a los 70, ¿Qué expectativas se tendrán? ¿Los orgasmos seguirán siendo los mismos?
De repente, bajaron el tono de voz y supe que se venía la parte más jugosa del coloquio.
- Y el otro día... ¿qué tal?
- (tímido) Nada... me dio miedo.
Ahí me llamaron a pasar al consultorio, y mientras me analizaban los ojos no podía dejar de imaginar como habría continuado esa charla. Salí con mi receta para lentes nuevos, la prescripción de unas gotas, y busque disimuladamente con la mirada a los señores, que habían vuelto a hablar a los gritos pero ya de un tema mucho menos interesante, como su operación de cataratas, a la cual se había sumado una señora recién llegada.
Me tomé el ascensor, salí a la calle y tomé el subte para ir a trabajar. Ahí abajo, un viejito se sentó al lado mío, y no podía dejar de preguntarme si a ese también le habría pasado lo mismo que aquel que había conocido hace un rato.
Desde ayer, los viejos adquirieron para mí, una nueva dimensión que antes desconocía.
 El día había sido agotador. Había empezado cerca de las 9 de la mañana, con llamados, pedidos, datos de todos los colores y ni un solo huequito para distraer la mente.
El día había sido agotador. Había empezado cerca de las 9 de la mañana, con llamados, pedidos, datos de todos los colores y ni un solo huequito para distraer la mente.Las horas pasaron lentas. La televisión de fondo empezó con Mañanas Informales, siguió con el Noticiero del 13, un rato de Cuestión de peso, el infaltable Intrusos de Rial con sus odiosas peleas con Nazarena Velez, la tortura de la momia de pelo rojo Viviana Canosa, un poco de Telenueve, RSM, Montecristo alternado con Tinelli, CQC y perdí la cuenta.
Cuando todo parecía que estaba llegando a su fin, cerca de la una la mañana pido un taxi. Un chico de nombre Mariano, me atiende con voz de fastidio, muy parecido al que debía tener yo por esas horas. De muy buen modo, y pidiéndome toda clase de disculpas, me explica que por un problema técnico, no iba a poder mandar ningún auto.
Súbitamente me agarró un ataque de risa, aunque en realidad tenía ganas de llorar. El motivo, es que ese taxi tiene cuenta corriente con mi trabajo y yo no tenía plata para pagar uno por mi cuenta.
Mis compañeros empezaron a mirarme con miedo, al notar el volumen de mi carcajada, mientras les comentaba este proyecto de tragedia. Al rato, sin darme por vencida tomé coraje y volví a insistir en el asunto transporte para volver a casa.
Mariano, dice para mi satisfacción, que ya se había solucionado el problema y pido taxi para los 5 gatos locos que quedábamos en pleno microcentro a esas horas de la madrugada.
El mío llegó primero. Y lo que sucedió a continuación me alegró la noche.
Íbamos por Avenida de Mayo al 1300 cuando por la radio se escucha “Favor móviles reportarse a Chacabuco doble charlie fox trot. 545, 555, 672, 164 estimar tiempo”.
El chofer del taxi en el que estaba me explica que a Mariano lo habían largado solo en su primera noche como operador de radio, con la central telefónica rota y una radio con problemas técnicos.
“Caballero, el 526 había aceptado el viaje y está en inmediaciones. Para qué carajo llama a 672”, se oyó salir del aparatito, con una voz que era tan delicada como la de Cacho Castaña.
Notaba que el viaje se iba a poner interesante, así que me apresté a sacar mi libretita y tomar nota del diálogo, que pintaba desopilante.
“Caballero, el 526 no confirmó doble charlie fox trot chacabuco.”, dice Mariano bastante seguro.
“Cómo que no, caballero. Me pasó el viaje al biper. Fíjese lo que hace”, afirma Cacho Castaña.
Mi chofer, con alma de defensor de pobres y ausentes dice: “526, sepa comprender al muchacho. Lo dejaron en pelotas y a los gritos. Además, el mal compañero es el 164. Caballero, dele negativo al 164. Lo que hizo no se hace”.
Una voz finita irrumpe en el taxi: “Caballero, Señor o como poronga te guste... A mi me diste el viaje y 545 no se meta”.
Mi chofer se envalentona: “164, tan desubicado como siempre. Los muchachos saben que es un sorete. Siempre se caga en todos. Caballero, haga caso. Dele negativo”.
Cacho Castaña toma el guante. “Caballero, 526 con pasajera a bordo de chacabuco doble charlie fox trot a Belgrano. 164 le voy a bajar los dientes”.
“Buen viaje para ud y su pasajera. Reporte su finalización. Serenemonó por favor. La noche es larga y recién empieza”, dice Mariano intentando frenar la furia de los tacheros desatada por el móvil 164.
La pelea continuó con insultos, improperios y toda clase de agravios y amenazas. En el asiento trasero de 545 me moría de risa y el chofer me daba de vez en cuando miradas poco amables.
Llegamos a casa, y la batalla continuaba. Se habían citado en la esquina del Castro Barros y Venezuela, donde alguien seguro se comía una piña. No quería bajarme del auto, pero cuando me estoy bajando, el taxista me dice: “Por esto va a pensar que los tacheros somos poco serios”. Cierro la puerta en silencio, y veo como se terminó el viaje en taxi más delirante que tuve en mi vida.
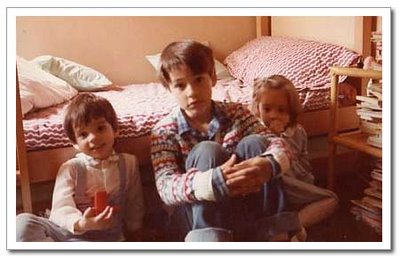
No veo la hora de darte un abrazo, como ese que te di el día que te fuiste, sobre la calle Hipólito Irigoyen en frente de la pensión de Once.
Cuántas cosas tendrás para contarme y cuántas para escuchar. Desde que me enteré que llegabas, hace a penas dos días, por mi cabeza deambularon imágenes de todo tipo. El día que me regalaste la calculadora de Snoopy; cuando me hiciste la escena de celos con mi primer noviecito del jardín, y los viajes al Tigre en el Dodge 1500 celeste del viejo, intentando hacer que pronuncie bien la palabra murciélago, que me empeñaba en decir murciégalo. También cómo te divertías haciéndome comer los pulgares cuando jugábamos a quién tenía más fuerza. O cuando me apoyabas la mano en la cabeza para evitar que me acercara a vos a pegarte, que de seguro no iba a hacerte más que una diminuta cosquilla.
Los cuentos de los cocodrilos que te comían los pies en el agua turbia del río Paraná de las Palmas cerca del hotel Laura, y las corridas por el jardín de la casita de Jorge, intentando meterme ranas en el pantalón.
Me vinieron a la mente, el palo que te diste con esa moto que querías tanto y la vez que me acompañaste a mi primer recital en River, a ver a Paul Mc Cartney, para el que te pagué la entrada y a penas entramos me dejaste sola en medio del campo para que aprendiera a manejarme entre la gente, según tus propias palabras. Las puteadas de mamá a la vuelta, cuando llegué sola, con mis 12 añitos, me las acuerdo patente, tanto como tu cara de fastidio al escuchar el sermón a la noche siguiente.
Cuando te mudaste solo y me invitaste a ver las películas a tu casa, y cayó una de tus novias y no sabías qué hacer conmigo.
Cuando me viniste a buscar al colegio con Pablo, para contarme que se iban a un crucero en Miami, que se habían ganado no se en dónde con la promesa de que en la próxima me llevaban a mi (todavía estoy esperando).
O cuando te fuiste a Nueva York de vacaciones y volviste un año después con el corazón roto, buscando consuelo.
Mañana viernes es el gran día, y la ansiedad me carcome. Sabés que tenés un sobrino en la Patagonia, con un padre ansioso de que conozcas a su hijito y otra hermana que se muere de verte, a la que sabe no le van a alcanzar tus días de visita para sentirte cerca de nuevo.
Tus días de ilegalidad terminaron, y gracias a eso ahora puedo disfrutarte de nuevo. Así y todo, lo que más tengo ganas de oírte decir es que no vas a irte de nuevo, y que mi hermano mayor volvió para quedarse. Te extrañé Jose.
Hace unas noches me dijo: "¿Nunca te sentiste como un pasajero adentro tuyo?" y supe que vamos a ser muy buenos amigos.
 La noche no presagiaba lluvia, y no llovió. Tampoco predecía emociones fuertes y sin embargo se equivocó.
La noche no presagiaba lluvia, y no llovió. Tampoco predecía emociones fuertes y sin embargo se equivocó.Un viento moderado y fresco inundaba las calles del Abasto, y un departamento cercano era el lugar de reunión. La medianoche encontraba las veredas pobladas de ansiosos fumadores, que no podían saciar su vicio en lugares cerrados.
Las cervezas de bienvenida en la guarida designada, acompañaron charlas que pasaron de críticas de cine y experiencias en recitales a discusiones bizantinas, sobre el origen de alguna frase como “tirar manteca al techo” o locas teorías sobre el cruce o no de dos rectas paralelas en un plano y sus potencialmente terribles consecuencias.
De repente el timbre contuvo las risas y el suspenso de ver quién venía fue suficiente para captar mi atención. La puerta se abrió, y una sonrisa dulce fue lo primero que logré ver. Después unos ojos oscuros, pelo renegrido y gesto varonil, haciendo juego con una mirada tierna y un poco tímida.
Sin darme cuenta las palabras que querían salir de mi boca, se silenciaban en la punta de mi lengua y otras aparecían por arte de magia, sin sentir que tuvieran algún sentido comprensible.
Mis ojos no podían dejar de mirarlo, aunque esquivaban los suyos cuando me apuntaban. Conversamos sobre sus viajes, su ciudad natal, sus sueños y los míos. Me imaginaba de qué sabor serían sus labios, qué perfume tendría la piel de su cara, cuán suaves podrían ser sus manos y cómo me sentiría si me acariciaran.
Pero algo me decía que él no imaginaba lo mismo. Salimos y caminamos a la parada del colectivo. Yo más que el 26, esperaba el milagro y como no podía ser de otra manera, ese transporte público que suele tardar una eternidad en llegar, apareció de la nada cuando todavía no había transcurrido ni un minuto.
Mientras subía los escalones, y antes de poner las monedas en la máquina, sentía en mi estómago unas incontrolables ganas de hacerle un berrinche a la vida, que se encapricha en no hacerme ni un mínimo guiño.
Mientras viajaba, pensaba en algo que me había contado un buen amigo sobre la mirada de una mujer que le partió la cabeza, que la creía invisible hasta que ella le dio ESA mirada, y me preguntaba cómo se lograría esa hazaña.
Bajé y caminé dos cuadras escuchando a los molestos pajaritos que cantan cuando todavía es de noche, mientras repasaba cada emoción de las últimas horas e imaginaba cuán diferente podría haber sido todo.
A pesar de que nunca me gustaron las fotografías, ahí estaba sonriente y natural, parezco feliz, y tengo memoria de que lo era en esa época.
La pregunta que me viene a la cabeza, es si algo así podrá reeditarse, no porque ahora no sea feliz, sino porque me hace falta sentirme como en ese entonces.
Tengo una amiga que dice que lo último que hay que hacer es mirar fotografías viejas un domingo a la tarde, y ahora me doy cuenta por qué me lo recomendaba.
Un poco de actividad física no viene mal y una caminata por San Telmo al sol, tampoco.
Ir a hacer trámites al microcentro tiene otro color. Es como si por un día me convirtiera en turista curiosa, descubriendo las frenéticas costumbres porteñas, con motoqueros sin casco, con oficinistas trajeados comiendo panchos, fumando y hablando por celular al mismo tiempo, con mujeres apuradas pero siempre predispuestas a mirar una vidriera que exhibe una linda colección de zapatos, con vendedores ambulantes ofreciendo cosas tan insólitas como inútiles y con turistas, tan ajenos a esa inercia como yo.
Que me manden de una oficina a otra ubicada a 15 cuadras de distancia, no me fastidia, me plantea la aventura de meterme por las angostas callecitas céntricas, encontrando a mi paso galerías indómitas donde se puede encontrar una casa de computación al lado de un local de compostura de calzado, al lado de otro que hace tarjetas y sellos de goma “en el acto”. Y para colmo, es sólo la una del mediodía.
Emprendiendo el regreso a casa, ver la cartelera de cine no es algo a lo que le presto atención como para pensar qué hacer el fin de semana, sino que es una invitación directa para deleitarme con la última película de Edward Norton.
A la salida, la idea de que me apliquen la vacuna contra la rubéola no parece una tortura y la sensación de comprarme un premio por mi valentía, no la considero una locura a esta altura del mes.
Llegar al departamento y poder disfrutar de unos amargos, sin que nada ni nadie me apure, tiene un gustito especial, y apreciar el atardecer desde mi balcón, mientras los trenes se alejan hacia el oeste, tampoco.
Podría haber completado el día, organizando algo módicamente divertido esa noche pero no hizo falta. Las primeras 20 horas de la jornada, ya habían marcado en mí, la diferencia.
 Volvía del trabajo, y era un poco tarde. La salida del subte que siempre uso, estaba cerrada por esa misma razón. Por eso tuve que salir por la que me hace dar una pequeña vuelta, generando cierto fastidio pues a esa hora lo menos que una quiere hacer es dar una vueltita.
Volvía del trabajo, y era un poco tarde. La salida del subte que siempre uso, estaba cerrada por esa misma razón. Por eso tuve que salir por la que me hace dar una pequeña vuelta, generando cierto fastidio pues a esa hora lo menos que una quiere hacer es dar una vueltita.Caminando despistada, como suelo hacer sin importar la hora o cuán cansada esté, me di cuenta que en frente del kiosco había un morocho flaquito y desgarbado, con ropa nueva y gorro igualmente reluciente.
Apuré el paso para confirmar mi sospecha y a medida que me acercaba, ya sentía el sonido de su voz entonando una de sus melodías favoritas, para un público que lo tomaba como el hombre invisible. A su lado, estaba el negrito, moviendo la cola como hacía una semana no lo hacía.
Era Marquitos.
Lo salude alegre y me devolvió una reverencia. No estaba borracho y parecía menos melancólico que de costumbre. Le pregunté dónde había estado y me respondió con lucidez atípica en él: "Por ahí. No quiero ni acordarme".
Volvió a su canción de inmediato y yo seguí mi camino a casa, visiblemente contenta. Antes de doblar en la esquina me grita: "Gracias amiga por darle comida al perro".
Le sonreí sin detenerme, despidiéndome con la mano, feliz y con la certeza de que las viejas cotas habían perdido esta batalla.
No hay mucho más que decir...
Y les dejo un link que viene al caso en un día como el de hoy.
Un gran abrazo peronista a todos los compañeros
 Marcos (ver más info acá)siempre fue gentil. Últimamente había conseguido ropa nueva y ostentaba un pantalón verde mate y una camisa de color amarillo patito con unos volados de dudosa masculinidad. Un gorro de paja deshilachada y su tradicional silbato, completaban el look.
Marcos (ver más info acá)siempre fue gentil. Últimamente había conseguido ropa nueva y ostentaba un pantalón verde mate y una camisa de color amarillo patito con unos volados de dudosa masculinidad. Un gorro de paja deshilachada y su tradicional silbato, completaban el look.Se paseaba junto a su perro sin nombre por la puerta de la verdulería, del kiosco, del gimnasio, de la panadería, de la rotisería, del almacén y de las tres peluquerías de la cuadra, saludando a las madres, porque su día se aproximaba.
A su modo, le daba un encanto tierno y particular al barrio, robándome, cada vez que me lo cruzaba, una sonrisa. Daba por sentado que ese ritual de todas las mañanas laborales, iba a repetirse hasta que mi corazón o el de él, se tomaran vacaciones.
Pero hoy, la confabulación de viejas chotas se anticipó a ese día. Un petitorio por la seguridad fue la excusa. Intentaron que todos en la cuadra lo firmáramos, pero sinceramente no sé cuántos fuimos los que nos negamos.
Hoy a la mañana, un escándalo me despertó. Unos ladridos incansables y el grito de un “NO” desgarrador, reemplazó a los molestos pajaritos que viven en el Palo Borracho del callejón. Asomada al balcón, fui testigo del momento en que, prácticamente arrastrándolo, se llevaban a Marcos y a un par de borrachos más, que duermen con él. Eran las 9 de la mañana.
A los costados, estaban esas señoras festejando con cara sádica y satisfecha, esa escena patética. A mi dieron ganas de llorar.
El perro ya no ladra, sólo está sentado mirando la calle esperando que Marquitos vuelva. Y yo también.
Crédito de la foto
La marcha por la verdad, la justicia y la aparición de Jorge Julio López, estaba en la agenda de manera inexcusable, pero posteriormente me esperaba una casa solitaria. Inexorablemente. ¿O no?
El subte se demoró mucho más de la cuenta, como suele suceder, pero no me preocupaba porque no tenía apuro en sentir la soledad, de esa que se siente con mayúscula.
En mi cartera todavía descansaba el libro que había terminado de leer hace unos días, uno sobre números, matemática y su historia. El tiempo muerto me invitó sin formalidades a retomarlo en el capítulo que divagaba sobre el infinito. Me entregué, casi sin darme cuenta a esa abstracción, que casualmente era lo que estaba necesitando en ese preciso momento para ocupar mi cabeza en algo más interesante que sentir lástima por mí misma.
Con paciencia conseguí un asiento y una estación antes de la que correspondía cerré el libro y me inventé una salida conmigo misma.
Mientras caminaba la media cuadra que separa la estación del cine, intentaba convencerme de lo bien que la iba a pasar, con un módica cena solitaria y una película con crítica regular.
Una mesa de esas que tienen silloncito fue la que elegí para sentarme, ubicada estratégicamente como para ver todo el movimiento del bar, de forma irregular, y que tiene acceso directo a una librería.
Mientras pedía algo, y abría mi libro en la página 83 donde lo había dejado, imaginaba que algún muchacho iba a entrar y notar que una chica estaba sola, sentada, leyendo, y muerta de ganas por entablar una conversación sobre algún tema interesante.
Cada ruido de pasos llamaba mi atención de manera sutil y de vez en cuando, alguna mirada se me escapaba a la librería para ver si encontraba a alguien tan perdido como yo, buscando un libro que le haga tomar un recreo de sí mismo.
Una parejita, que entre los dos no sumaban más de 45 años, se sentó cerca, luego de haber elegido tres libros para ojear. Él eligió una novela histórica que no pude llegar a ver bien y un libro con ilustraciones del Kamasutra. Ella un libro de cubierta fucsia.
Cuchichearon cosas durante a penas unos minutos, y cuando ella vio el libro de las ilustraciones exclamó en voz alta: "¡Eso es un asco!" y él con sonrisa casi inocente le respondió: "Es sólo gente pasándola bien, ¿No te parece?". La moza les alcanzó unos cafés, y no dijeron más nada. Absolutamente nada, hasta que pidieron la cuenta y se fueron sin siquiera tener el más mínimo contacto físico.
"Qué triste" -pensé- "No pueden charlar de corrido más que un par de minutos". Acto seguido, volví a meterme en mi libro pero sin dejar de pensar en la conversación que quería, la compañía que necesitaba, el infinito, sus dimensiones, y la remota posibilidad de que esa noche no terminara como sabía iba a terminar.
Una hora pasó y mi entrada de cine indicaba que la función estaba por comenzar. Subí a la sala, encontré mi butaca y disfruté de la película.
A la salida, las esperanzas estaban evaporadas y era irremediable. Mi casa estaba, como yo, inexorablemente solitaria.
Kyo Gisors, corresponsal de mi amistad en París"Ser un cientifico serio y ser un pelotudo en tu vision de la vida, no son cosas que estan peleadas"
De vez en cuando, levantaba la cabeza para ver los trenes que pasaban a ritmo asincopado. Por momentos, algunos diálogos me resultaban interesantes y mi curiosidad podía más que mis ganas de enviciada lectura.
Una conversación entre dos pre-adolescentes y la madre de una de ellas, fue la primera en llamar mi atención por el volúmen de las voces.
Una de las chicas, insistía casi con berrinche, en que la dejara bajar en Morón y a la madre sólo se le escuchaba decir, con mucha falta de dulzura: "Dejate de romper la pelotas, Mélani".
Al escuchar ese nombre, y sentir los chillidos de esa chica, intenté volver a enfrascarme en la nota titulada Resistencia y Ushuaia: vivir con y sin pobreza, pero me resultó imposible.
Por mucho interés que una parte de mi cabeza demostrara en la nota, en la otra seguía dando vueltas ese nombre horrible, y junto con él preguntas sobre el origen del mismo. ¿De dónde habría sacado su madre (o tal vez su padre, si tenía) ese nombre? ¿Tendría otro más que la rescatara de ese destino de estar a medio camino entre un nombre yankee y uno latino (por decirlo de alguna manera)? ¿Tendría la mala suerte de llamarse también Évelyn o Jésica? ¿Tendría un hermano que la molestara día noche por su gracia?
Cuando me dí cuenta del grado de boludeces sobre las que estaba reflexionando, me reí de mi misma, me cebé un mate, y perdí la vista en lo naranja que se estaba volviendo el cielo hacia el oeste, en la misma dirección en la que se escapa otro tren.
Sin darme cuenta, pasó casi una hora y cuando empecé a sentir un poco de frío, levanté campamento y di por terminado mi ritual.
Pero como mi cabeza no se desprende tan fácilmente de las cosas que se le ocurren, antes de cerrar el ventanal se preguntó: ¿Se habrá bajando en Morón?
Estaba parada en la puerta de mi casa(que no era mi casa de ahora, sino la de hace unos años, pero en la cuadra de mi hogar actual), había sol y tenía puestos lentes oscuros (algo que nunca uso). Esperaba que alguien me viniera a buscar.
Sonó mi celular, y atendí en el modelo ladrillo de movicom, esos de los viejos que tenían buena señal. Era mi jefe, preguntando a los gritos: "¿Dónde mierda estás, que todavía no llegaste a José León Suarez?¿Tenés una idea de quién te está esperando?¿Tenés idea de lo ocupada que está, para soportar tu impuntualidad?".
En vano, intenté explcarle que el remis tenía que pasarme a buscar a las 10.30 y que por lo tanto, no estaba retrasada (eran las 10, aunque el reloj digital marcaban las 8 de la noche clavadas), y me esperaban en Suarez a las 11.30.
De repente, ya estaba adentro de una camioneta Kangoo manejada por Pepe Monje, enroscada en una conversación incómoda donde el conductor no paraba de contarme sobre los problemas sexuales que tenía con su novia y me pedía a mí, consejos al respecto.
Gambeteando un poco a charla con monosílabas e intentando zafar de semejante momento, llegamos a Tigre (ya sé que era José Leon Suarez, pero así sucedió en mi cabeza), donde efectivamente nos estaba esperando Cristina Fernández de Kirchner.
Un secretario me abrió la puerta del auto, que se había convertido en un taxi modelo dodge 1500, y me acompañó a un jardín donde Cristina tomaba un cafe negro y espeso, charlando con un funcionario conocido pero no sabría decir su nombre.
Con un gesto, el hombre me invitó a tomar asiento y apenas me apoyé en la silla comenzó la conversación.
- Dicen que las que llegan tarde, son muy buenas en la cama- dijo ella amablemente
- ¿Es eso cierto? - preguntó el funcionario
- No puedo responder a esa pregunta- le dije
- y ¿cómo puedo saberlo? ¿A quién debo preguntarle? - replicó ella con paciencia y agregó - porque tengo muchas preguntas como esa. Tengo la sospecha de que no me contestas, porque tenés vergüenza...
- No, nada de eso - respondí y finalicé - Pero ya que estamos, ¿Cómo tengo las manos?
Sonó el desperatador, y me quedé con la duda.
Antes de haber caminado 10 pasos, los auriculares ya adornaban mis orejas y la música de Billie Holliday le regalaba una sonrisa a mi corazón. Ensimismada, caminé alegre las dos cuadras que separan mi casa de la estación de subte.
Un par de miradas se cruzaron en el camino, que con un dejo de amargura parecían interrogar envidiosos para sus adentros "de qué se reirá esta chica", pero no lograron afectarme.
Bajé los escalones a los saltitos, y en el andén esperaba mi vagón lo suficientemente vacío como para no apurar el paso buscando un asiento. De espaldas a la puerta y del lado del pasillo, tomé mi lugar aguardando que el silbato indicara que ya mi rutina comenzaba, mientras cantaba en voz baja, bailoteaba un poco y buscaba sin mucho frenesí el libro que se había perdido adentro de mi cartera.
Entonces subió al subte un muchacho por demás atractivo, de esos a los que es difícil quitarles la mirada. En seguida me percaté que el asiento que estaba justo enfrente mío estaba vacío y para adentro empecé a repetir, como si fuera una especie de promesa ridícula de esas que se hacen frente al televisor, " Que se siente acá, Que se siente acá, Que se siente acá, Que se siente acá".
No se si fue mi alevosía o qué pero accedió a mi silenciosa e infantil plegaria.
El tren arrancó casi sin que me diera cuenta, e intentando comportarme de la manera más natural posible, seguí tarareando esas viejas canciones y relojeando de vez en cuando al maravilloso espécimen de hombre que tenía a tan solo centímetros.
En una de esas escapadas de mis ojos, me percato que los suyos, color miel, admirados por mí momentos antes, estaban entretenidos con mi rodilla desnuda y lo que seguía hasta mis pies.
La naturalidad para ese entonces había desaparecido dejando un amplio espacio para un cosquilleo nervioso en mi estómago.
Utilizando mi visión periférica, me doy cuenta que me está mirando fijo. Mi corazón empezó a galopar y después de meditarlo un segundo aproximadamente, llené mis pulmones de aire y me decidí a hacer eso que siempre me costó tanto: mantenerle la mirada de un hombre.
Una sonrisa intentó suavizar la intensidad de ese momento, y luego de menos de un minuto, que pareció una eternidad, él preguntó con voz dulce: "¿Hasta dónde vas?".
Incrédula de mis ojos y mis oídos, primero pensé que seguro estaba dirigiéndose a alguien más, haciendo que mi razón contradijera tan alevosamente lo que me indicaban mis sentidos. Hasta por una milésima de segundo, llegué a imaginar que una persona estaba justo detrás mío lista para responder.
Sin controlar del todo mis palabras, un "Piedras" brindó la respuesta que esperaba. Y entre Castro Barros y Lima me contó en resumidas cuentas qué hacía de su vida y por mi parte hice lo propio sin abundar en detalles, no por desconfianza sino porque me costaba articular una oración coherente y módicamente equilibrada con la dosis justa inteligencia, vivacidad y simpatía.
Los azulejos grises indicaban que estábamos entrando en Lima, la estación que él había indicado como su destino, entonces se apresuró a pedirme un teléfono.
La formación estaba prácticamente detenida, y el seguía hurgando sin éxito sus bolsillos en busca de un escurridizo papelito y algo con qué anotar. Entonces sacó su celular y me pidió que en él ingresara el número del mío. Accedí sin discusión alguna, mientras el subte continuaba su marcha. Cuando el trámite numérico había concluido solo restaba mi despedida, hasta el momento en que él se decidiera a llamarme para combinar un encuentro.
Con un beso en la mejilla lo saludé y bajé del vagón sin mirar atrás. Pero mi ansiedad y la curiosidad de saber si aún me miraba fueron más fuertes. Lo busqué dos segundos y ahí estaba, atendiendo mis movimientos con la cabeza a penas ladeada para tener mejor vista por la ventana.
Seguí mis pasos, que de memoria me llevaron al trabajo como lo hacen todos los días. Los auriculares habían vuelto a adornar mis orejas, y una sonrisa tonta mi cara.
Pero en el camino no crucé mirada que indagara sobre mi notable felicidad. Una verdadera lástima, porque me moría de ganas de responderle.
Para los que se estén preguntando "¿Qué mi*rda es eso?". Bueno, sepán que tienen razón pero la preguna adecuada sería "¿De quién es esa caquita?".
Se trata de una réplica del primer soretito de a hija que Tom Cruise tuvo con la actriz Katie Holmes. Sí, increíble pero real.
Al que le interese leer una simpática opinión al respecto recomiento esta y al que no bienvenido a mi mundo.
Volvía de trabajar, sin haber tenido demasiado éxito, y lo único que me interesaba en ese momento era dejar de chupar frío en la terminal de Barrancas de Belgrano, de donde parte dicho bondi. Eran cerca de las 10 de la noche.
En la parada ya había una señora, que olía a perfume caro (seguro había ido a la marcha de Blumberg del otro día) y no paraba de mirar el reloj y echarle de vez en cuando una mirada ponzoñosa al chofer que estaba tomando un mate en el sucucho de los empleados de la línea.
Yo tenía puestos los auriculares, y esa escena tenía de telón de fondo la banda de sonido de Kill Bill Vol II.
El tipo prendió un pucho y empezó a caminar hacia donde estaba la señora, o sea al lado mío. A mi me parecía que lo hacía en cámara lenta, como si cuando se frenara algo terrible iba a suceder.
Tirándole el humo en la cara y poniéndole cara de malo le dice a la vieja: ¿Anda apurada doña?
Ella, que tenía una terrible cara de Mirta, sólo entrecerró los ojos, resentida, y no dijo nada, mientras el hombre daba media vuelta y volvía para tomarse otro amargo (tenía pinta de tomar así los mates).
Aprovechando la distancia, la doña farfulló frases inentendibles pero que indudablemente hacían referencia al encuentro cercano que había sucedido segundos antes, mientras que miraba atentamente cómo él, de a poco, se iba acercando a su unidad.
De repente, un motor gasolero se puso en marcha estruendosamente y la señora se acomodó la cartera como una gallina gorda de acomoda las plumas, marcando que estaba lista para subir al colectivo. El chofer, desde arriba me hizo una seña, como diciendo que ya puedo subir al colectivo.
La vieja paqueta se apuró para entrar antes que yo, mal que me pesara, estaba antes, razón por la cual la dejé pasar.
El chofer, con gesto indignado me tira una mirada severa y la vuelve hacia Marta. Con el dedo índice bien estirado y oscilándolo de izquierda a derecha, mientras hacia un ruido que sonaba como tchz tchz, le niega el acceso.
Entonces, desconcertada, Marta me dice mientras regresa a la parada: "Ahora este negro me dice no se puede subir. ¿A vos te parece?".
Haciendo como que no la había escuchado, subí al colectivo y el chofer me regaló una sonrisa de gran satisfacción. La doña, desde abajo no podía creer lo que veía e intentó mandarse, dispuesta a no fracasar.
Carlitos, según decía un cartel brillante en el tablero, le cerró la puerta en la cara y se asomó por la ventanilla para decirle: "La casa se reserva el derecho de admisión y permanencia".
Arrancó, y tomando por Luis María Campos, me dice a mí, su única pasajera: "Me tienen harto estas cogotudas de medio pelo".
Una sonrisa fue mi única respuesta. Y todavía no puedo borrármela.
De su cuello cuelga un silbato al que hace sonar cuando pasa un auto, o para marcar que alguien no está cruzando bien la calle. Tiene alrededor de 40 años, pero pareciera que ya vivió más de un siglo.
Sus manos siempre están sucias, duras, ásperas y con los pliegues bien marcados, típicos de alguien que hace mucho vive y duerme en la calle.
El chaleco naranja delata su oficio de cuidacoches, tarea que no sabe hacer del todo bien, porque no acostumbra pedir moneda alguna después de frenar los autos de la calle para que el conductor de vaya. Con la franela y el pito, como si fuera un señalero de Ezeiza, arma un escenario de película cada vez que alguien quiere ocupar o abandonar un espacio.
Algunas noches, preocupado y medio borracho, a los gritos lamenta no poder dormir porque los dueños no fueron a buscar los autos que dejaron a su cuidado, mostrando un sentido de responsabilidad, que no puede darse el lujo de demostrarse hacia sí mimo.
Cuando está contento, se pone un uniforme de guarda de tren de TBA, medio antiguo, que le regalaron los muchachos de la estación (con gorra y todo) y canta canciones de amor viejas. Se las canta a la almacenera, a la señora del kiosco, al dueño de la panadería o a cualquier chica que pase. Si ella le devuelve la mirada, hace una gentil reverencia y regala la sonrisa más tierna y triste que vi en mi vida.
El día que lo conocí, estaba completamente borracho acostado sobre la entrada al edificio. Mi primera reacción fue cierto temor a cuál podía ser su reacción. Ante lo desconocido, solemos tener un poco de miedo, y esa noche no fue la excepción. Con mucho cuidado de no despertarlo, pasé por sobre sus piernas para abrir la puerta. Cuando estaba cerrando la puerta se despertó y me dijo: “Ese fue sólo un paso para una mujer, pero un salto gigante para mi humanidad” y como se dio cuenta que le había prestado atención agregó, dándose vuelta para seguir con su incómoda siesta sobre el mármol: “Gracias por no escupirme, amiga”.
Desde entonces, así me llama y de vez en cuando, me relata con cariño aquella noche calurosa en que intenté, según él, no molestarlo.
Una amiga, que labura en una editorial que hace manuales escolares me hizo el siguiente comentario: "Me censuraron a Plutón".
Ante mi sonrisa condecendiente, agrega: "De verdad te digo. Tuve que borrar con Photoshop al noveno planeta. A ese que nos enseñaron que era el último y más alejado del sol."
En ese momento, intenté acordarme qué me habían enseñado en la primaria sobre astronomía y me acordé que con una compañera tuve que hacer un trabajo especial sobre ese planeta. Ahora, por convención, ese ya no es tal (al que le interese más información técnica al respecto puede entrar acá).
Con esa idea en la cabeza, volví al laburo y le comenté la conversación a un compañero (B.) que suele ser sabio a su manera con los comentarios al margen que hace, y me dice: "En efecto, ahora dicen que es sólo un cuerpo celeste que no llega a ser planeta".
Cómo mi cara exigía que continuara explicando, con total naturalidad completó: "Claro. Viste el gomero de Plaza de Tribunales, todos piensan que es un árbol pero no, es un arbusto. Es la misma sutil diferencia".
¿No es un fenómeno?
Ante mi sonrisa condecendiente, agrega: "De verdad te digo. Tuve que borrar con Photoshop al noveno planeta. A ese que nos enseñaron que era el último y más alejado del sol."
En ese momento, intenté acordarme qué me habían enseñado en la primaria sobre astronomía y me acordé que con una compañera tuve que hacer un trabajo especial sobre ese planeta. Ahora, por convención, ese ya no es tal (al que le interese más información técnica al respecto puede entrar acá).
Con esa idea en la cabeza, volví al laburo y le comenté la conversación a un compañero (B.) que suele ser sabio a su manera con los comentarios al margen que hace, y me dice: "En efecto, ahora dicen que es sólo un cuerpo celeste que no llega a ser planeta".
Cómo mi cara exigía que continuara explicando, con total naturalidad completó: "Claro. Viste el gomero de Plaza de Tribunales, todos piensan que es un árbol pero no, es un arbusto. Es la misma sutil diferencia".
¿No es un fenómeno?
El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo.
Roberto Arlt
Hace poco leí en algún lado que las conversaciones están en peligro de extinción. Pero no las conversaciones de relleno, las que sólo se pronuncian para hablar del clima, concretar un encuentro o pedir algo por teléfono. Sino esas en las que de manera apasionada dejas salir casi sin filtro todo lo que se te cruza por la cabeza, y encontras del otro lado a alguien que sabe valorar lo que decis, por más que no esté de acuerdo.
Hoy me di cuenta de que algo de razón en eso había, cuando tuve la suerte de ser protagonista de un coloquio casi mágico, de esos donde fluye sólo la adrenalina de pensamientos que se amontonan en la lengua esperando salir ansiosos.
Como es costumbre, escuché más de lo que hablé, tal vez porque es mi trabajo, pero por suerte casi todo el tiempo me olvidaba de que eso era lo que estaba haciendo en ese lugar.
Después de un rato largo de reflexión sobre las particularidades de la vida, de las distintas personas llegamos a la conclusion, bastante obvia por cierto, de que la realidad era una contingencia, que la verdad estaba lejos de ser tautológica y que el presente lo construimos nosotros con cada cosa que hacemos.
Después de terminar el café, y de decir las ultimas palabras en mi estómago se mezclaban varias sensaciones y una sóla certeza.
Un cariñoso beso en la mejilla fue la despedida, y al salir a la calle, reparé en el cartel del lugar que decía, no por casualidad, 'El último beso'.
Hoy me di cuenta de que algo de razón en eso había, cuando tuve la suerte de ser protagonista de un coloquio casi mágico, de esos donde fluye sólo la adrenalina de pensamientos que se amontonan en la lengua esperando salir ansiosos.
Como es costumbre, escuché más de lo que hablé, tal vez porque es mi trabajo, pero por suerte casi todo el tiempo me olvidaba de que eso era lo que estaba haciendo en ese lugar.
Después de un rato largo de reflexión sobre las particularidades de la vida, de las distintas personas llegamos a la conclusion, bastante obvia por cierto, de que la realidad era una contingencia, que la verdad estaba lejos de ser tautológica y que el presente lo construimos nosotros con cada cosa que hacemos.
Después de terminar el café, y de decir las ultimas palabras en mi estómago se mezclaban varias sensaciones y una sóla certeza.
Un cariñoso beso en la mejilla fue la despedida, y al salir a la calle, reparé en el cartel del lugar que decía, no por casualidad, 'El último beso'.
No estoy del todo segura qué cosas completaran las páginas de este blog. Sólo sé que tal vez se llenen de esas cosas que siempre están y que por eso mismo pasan completamente desapercibidas a los ojos ensimismados por la rutina.
Hace un tiempo que una sensación se reproduce en mi cabeza, cuando miro a la gente camino al trabajo, cuando me asomo al balcón y veo pasar los trenes, o cuando dejo volar la imaginación y aparecen cosas tan increíblemente cotidianas, concretas y que nos hacen ser quienes somos.
Probablemente el lector, si es que hay alguno, encuentre alguna imagen con la cual se sienta identificado o tal vez no. Quizás opine que es una pérdida de tiempo o una idiotez sin importancia. Pero si está acá, es porque para mí algo significó, aunque sea sólo por un efímero instante.
Así que de esta manera doy por inaugurado esto, que no tiene ningún objetivo que cumplir. Y si a alguien se le escapa una reseña, nota al pie, sensación o comentario, bienvenido sea.
Hace un tiempo que una sensación se reproduce en mi cabeza, cuando miro a la gente camino al trabajo, cuando me asomo al balcón y veo pasar los trenes, o cuando dejo volar la imaginación y aparecen cosas tan increíblemente cotidianas, concretas y que nos hacen ser quienes somos.
Probablemente el lector, si es que hay alguno, encuentre alguna imagen con la cual se sienta identificado o tal vez no. Quizás opine que es una pérdida de tiempo o una idiotez sin importancia. Pero si está acá, es porque para mí algo significó, aunque sea sólo por un efímero instante.
Así que de esta manera doy por inaugurado esto, que no tiene ningún objetivo que cumplir. Y si a alguien se le escapa una reseña, nota al pie, sensación o comentario, bienvenido sea.
